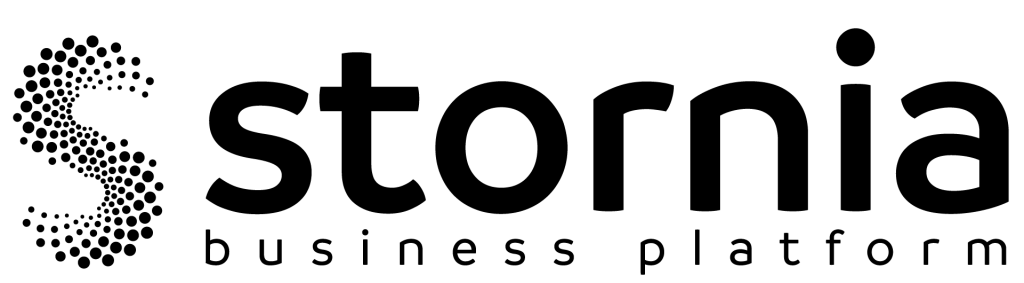La deuda pública en México ha crecido en los últimos años y se mantiene en niveles elevados, incluso por encima de lo observado en crisis anteriores, señala el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Aunque el indicador más utilizado para medirla es el de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que permite comparar la capacidad de pago de los países, este dato no refleja por completo el impacto que el endeudamiento tiene sobre la economía y la población.
De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, agrega el CIEP, la deuda pública mexicana se estabilizará en torno al 52.3% del PIB hacia 2031, cifra que significa que el saldo de los pasivos equivale a poco más de la mitad de todo lo que el país produce en un año.
Esta trayectoria es “sostenible”, diversos análisis advierten que la presión fiscal seguirá en aumento.
Sin embargo, un año atrás, la administración 2024–2030 se había comprometido a una consolidación fiscal: Reducir el endeudamiento de 5.7% del PIB en 2024 a 2.9% en 2027, con el objetivo de mantener el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) en 51.4% del PIB hacia 2030.
El Paquete Económico 2026 posterga esta meta hasta 2028, manteniendo niveles de déficit de 4.3% y 4.1% del PIB en 2025 y 2026, respectivamente.
Deuda como porcentaje de los ingresos
Más allá de este indicador, existen otras formas de medir la deuda. Una de ellas es la comparación con los ingresos del gobierno, advierte el CIEP. Para 2026, se estima que la deuda equivaldrá al 232% de los ingresos presupuestarios y al 347% de los ingresos tributarios.
En términos prácticos, esto implicaría que serían necesarios “alrededor de dos años y un trimestre de recaudación completa o tres años y medio de impuestos para liquidar el saldo total de los pasivos públicos”.
Deuda por persona
Otra medida es la deuda per cápita, que refleja el compromiso financiero por persona. Según los cálculos del CIEP, en 2026 alcanzará 151,000 pesos por habitante.
Según la ENIGH 2024, ello representaría hasta 3.8 años de ingresos para el decil I o 1.2 meses para el decil X.
El crecimiento de la deuda no se explica únicamente por emergencias económicas. A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera de 2009 o en la pandemia de 2020, el endeudamiento reciente responde a factores estructurales, expone el CIEP.
Entre ellos destacan el incremento sostenido de las pensiones, la disminución de los ingresos petroleros y el creciente costo financiero.
De hecho, en 2026, el pago de intereses equivaldrá al 4.1% del PIB, un monto que “superará al gasto en salud desde 2023 y al gasto en educación desde 2025”.
Productividad y sostenibilidad
Este panorama se complica aún más por la baja productividad laboral, que se encuentra en niveles inferiores a los de 2005.
Aunque la economía mexicana ha crecido en promedio 1.7% anual en las últimas décadas, este aumento obedece más a la expansión de la fuerza laboral que a mejoras en productividad.
Cuando el bono demográfico llegue a su fin, esta limitación podría volverse un obstáculo mayor para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Implicaciones
«El saldo de la deuda como porcentaje del PIB puede estabilizarse en 52.3%, pero los indicadores complementarios deuda como porcentaje de ingresos, deuda per cápita y costo financiero muestran que la presión sobre las finanzas públicas seguirá aumentando», explica el CIEP.
Como advierte la SHCP: “mantener una trayectoria sostenible de deuda requiere reducir los RFSP a 3.5% en 2027 y a 3.0% en adelante”.
De no lograrse, podrían comprometerse la inversión pública, el crecimiento económico y la equidad intergeneracional.
Te puede interesar: