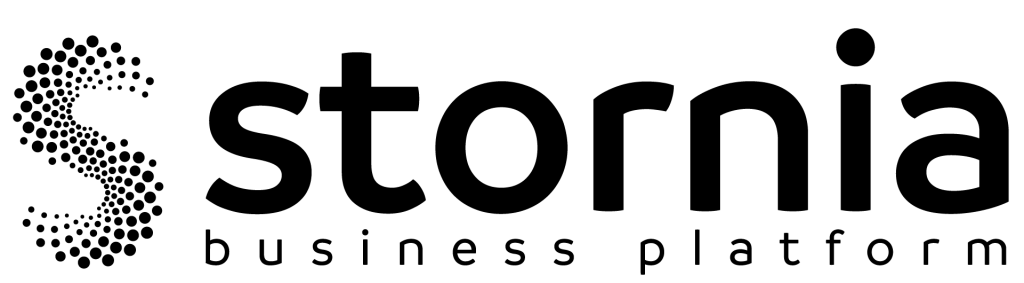Por: Samuel Acosta – Enviado especial, Santiago de Chile
5Días y Stornia Global.
En tiempos donde la inteligencia artificial deja de ser una promesa lejana para instalarse en el corazón de los procesos creativos, científicos e industriales, surgen preguntas que estremecen los cimientos del conocimiento humano.
Durante las reuniones del sector privado en el marco de la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrolló en Santiago de Chile, Cristina Garmendia Mendizábal —presidenta de la Fundación COTEC y ex ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de España— ofreció una exposición tan lúcida como inquietante.
Su ponencia, celebrada en el centro cultural Mancocho, no fue una defensa apasionada de la tecnología ni una diatriba apocalíptica. Fue, más bien, una invitación a detenernos, mirar alrededor y reconocer que estamos atravesando un umbral civilizatorio. Según la exministra, el conocimiento novedoso ya no depende exclusivamente del talento interno de las empresas ni de sus activos intangibles, sino también de los servicios tercerizados y, cada vez más, de agentes artificiales capaces de producir saber.
La hipótesis que planteó no es menor: si la inteligencia artificial logra generar descubrimiento por sí misma, el escenario global podría reconfigurar por completo. Esa llamada “IA autónoma”, si llegara a convertirse en una mercancía —accesible y generalizada—, podría democratizar invenciones y descubrimientos, sí, pero también erosionar la ventaja competitiva que las empresas y países han resguardado celosamente durante décadas.
¿Y qué hacemos con el arte?
Las consecuencias no se limitan al plano económico o industrial. Garmendia se detuvo en un terreno más sutil y complejo: el arte y los derechos de autor. Las industrias culturales, dijo, están lidiando con un dilema tan antiguo como la humanidad, pero bajo una nueva luz: ¿dónde termina la inspiración y comienza la copia? ¿Qué ocurre cuando una canción, un cuadro o una novela son generados por una máquina entrenada con millones de obras humanas?
Desde su mirada, la IA no puede ser realmente autónoma. No tiene juicio, no tiene conexión con el mundo, no posee memoria emocional ni sentido del tiempo. Y, sin embargo, es capaz de hacer cosas que hasta hace poco parecían exclusivas de la mente humana. Puede descubrir, crear, proponer soluciones médicas a partir de la lectura de nuestro ADN y generar ideas con una velocidad que rompe toda la lógica tradicional.
“La IA lo ha leído todo, pero no ha vivido nada”, dijo en uno de los momentos más potentes de su presentación. Esa frase, que resonó en la sala con fuerza, sintetiza la paradoja central: la inteligencia artificial carece de cuerpo, emociones y hormonas, y sin embargo puede competir con nosotros en la creación de conocimiento. Un conocimiento que, históricamente, ha estado íntimamente ligado a nuestras pasiones, fracasos, intuiciones y recompensas internas.
Garmendia alertó también sobre las implicancias sociales y académicas de esta revolución silenciosa. ¿Qué ocurrirá con los científicos jóvenes si los artículos y papers comienzan a ser generados por máquinas? ¿Cómo se redefine la relación maestro-discípulo en un entorno donde los agentes artificiales pueden asistir —e incluso reemplazar— a los expertos senior?
Inteligencia sintética
A su juicio, nos encontramos ante el surgimiento de una clase media científica amenazada por lo que llama “inteligencia sintética”. Y lo más perturbador: llegará un punto donde no podremos diferenciar una creación humana de una artificial. La IA, a diferencia de nosotros, puede probar hipótesis infinitas sin temor al error, sin afectación del ego ni desgaste emocional.
En la industria, ejemplifica, los plazos se han contraído de manera casi violenta. Proyectos que requerían tres años de trabajo, hoy pueden completarse en apenas 43 días con el apoyo de sistemas inteligentes. La logística, los procesos administrativos, la investigación y la innovación se han transformado radicalmente a más velocidades.
Pero lejos de caer en el catastrofismo, su mensaje final fue claro: no se trata de resistir ni de ceder, sino de aprender a compartir. Compartir la creación, la invención, el análisis y, sobre todo, la responsabilidad. Gobernar esta tecnología requerirá de nuevos modelos éticos y marcos institucionales capaces de acompañar su desarrollo sin deshumanizar el proceso.
“Nos va a tocar abrazar esta tecnología”, concluyó, con la certeza de quien entiende que el futuro no espera. La creatividad ya no será solo un acto humano. Será híbrida, transversal, compartida. Y con ello, una nueva era del conocimiento comienza a escribirse.