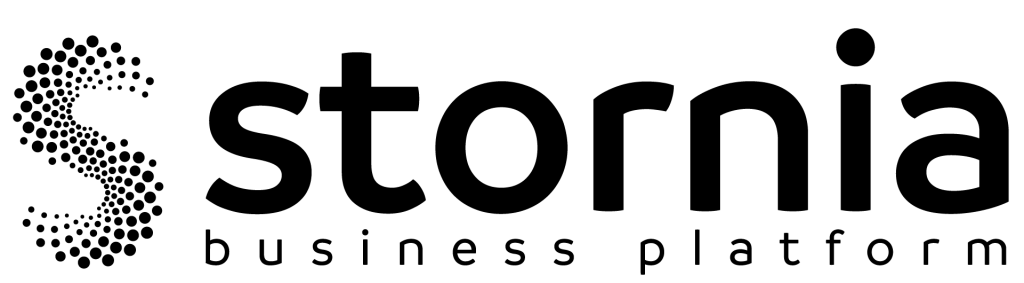Cuando uno revisa los libros de crecimiento económico, todos tienen algo en común y es una cita de Robert Lucas Jr., tomada durante una conferencia en Cambridge en 1985, en la cual afirmó: “Las tasas de crecimiento del PIB per cápita son diversas… Mientras que la renta de la India se duplica cada 50 años, la de Corea lo hace cada 10. La situación de un indio, en promedio, será 2 veces mejor que la de su abuelo, mientras que la de un coreano 32 veces mejor… No entiendo cómo se pueden observar cifras como estas sin ver que representan posibilidades. ¿Podría tomar el gobierno de la India alguna medida que permitiera que la economía india creciera como la de Indonesia o la de Egipto? En caso afirmativo, ¿cuál exactamente? En caso negativo ¿qué hay en la ‘naturaleza de la India’ que lo impida? Las consecuencias que tienen este tipo de cuestiones sobre el bienestar humano son sencillamente estremecedoras: cuando uno empieza a pensar en ellas, resulta imposible pensar en otra cosa”.
Naturalmente, la pregunta sobre India también vale para el caso de Argentina y el de todo país que busque mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Es más, en nuestro caso tiene mucho más sentido aún, ya que Argentina al ingresar al siglo XX se encontraba en el lote de los cinco países más ricos del mundo, mientras que para 2023 estábamos en el lugar 113° del ranking mundial de PIB/c, con niveles de pobreza e indigencia del 54,8% y 20,2% respectivamente. Por lo tanto, dichos datos son más que suficientes sobre la importancia del crecimiento económico.
La cuestión no es nueva. Ya en 1776, Adam Smith había señalado que la conjunción de mercados libres (la mano invisible y su correlato con los de derechos de propiedad), rendimientos crecientes (fábrica de alfileres), progreso tecnológico, aprendizaje en la práctica (capital humano específico), en un contexto de un Estado mínimo y una política monetaria impoluta (patrón oro), nos traería el ansiado bienestar. Sin embargo, esta llama de esperanza fue apagada por la visión oscura de los rendimientos decrecientes de Thomas Malthus y sus seguidores. Es más, cuando a finales del siglo XIX e inicios del XX la profesión estaba tomando cuenta del error, la llegada de la Gran Depresión y de John M. Keynes desvió el debate durante medio siglo, hasta que Paul Romer y Robert Lucas Jr. lo trajeron nuevamente al centro de la escena (sin menospreciar grandes aportes como los de Harrod, Domar, Solow, Swan, Usawa, Hahn, Phelps, Cass y Koopmans), para que en 1989 Mankiw, D. Romer y Weil le dieran un cierre empírico al debate, poniendo en el centro de la escena no sólo a la acumulación de capital físico sino también al capital humano.
Por lo tanto, en función de dicho debate, ¿qué lecciones hemos aprendido para sacar al país del pozo en el que nos ha metido el populismo socialistoide que ha imperado durante el último siglo? En primer lugar, hemos aprendido que la estabilidad es una precondición necesaria para crecer, ya que la presencia sistemática de déficit fiscal, inflación fruto de la emisión monetaria para financiar al fisco, y desequilibrio externo aunado a brecha cambiaria, pérdida de reservas y endeudamiento constituyen un cóctel explosivo que nos hacía vivir el borde del abismo y con ello destruía todo tipo de visión que excediera el día a día. En este sentido, la eliminación de cuajo tanto del déficit fiscal (Tesoro) como del cuasi fiscal (BCRA) ha permitido cortar con la emisión de dinero haciendo que la inflación mayorista (minorista) pasara de niveles del 54% (25,5%) mensual a niveles del 1,4% (2,4%), lo cual se logró: (i) sin expropiar activos; (ii) sin controles de precios; (iii) recomponiendo tarifas y (iv) sin fijar el tipo de cambio. Esto es, todo se ha hecho respetando el derecho de propiedad y, si se resta el efecto de la inflación inducida por el crawling peg, los precios mayoristas estarían en deflación y los minoristas neutros. Por lo tanto, la inflación está desapareciendo y por ende se está terminando con la distorsión que esta causa sobre los ingresos de la población y sobre la inversión.
Al mismo tiempo, la reducción del déficit fiscal ha generado una abrupta caída del riesgo país, el cual en el momento del triunfo de La Libertad Avanza se ubicaba en torno a los 3000 puntos básicos, cayó a 1900 en el momento de asumir y hoy, después de un año completo de equilibrio fiscal en la línea financiera, se ubica en torno a los 600 puntos básicos. Este punto no es menor, ya que al caer el riesgo país la tasa de interés doméstica también lo hace y con ello reduce el costo del capital de las empresas, lo cual dispara su valor (200% durante el último año) y estimula la llegada de nuevas inversiones. Como resultado de ello, el stock de capital per cápita aumenta, con ello la productividad del trabajo sube y el resultado final es mayores salarios que empujan a una caída de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, esto no es sólo una cuestión retórica. Un trabajo reciente de Juan Pablo Nicolini, muestra que el sólo hecho de alcanzar el equilibrio fiscal asegura una tasa de crecimiento anual del 4,5% per cápita, esto es, en 15,6 años duplicaríamos nuestro PIB/c.